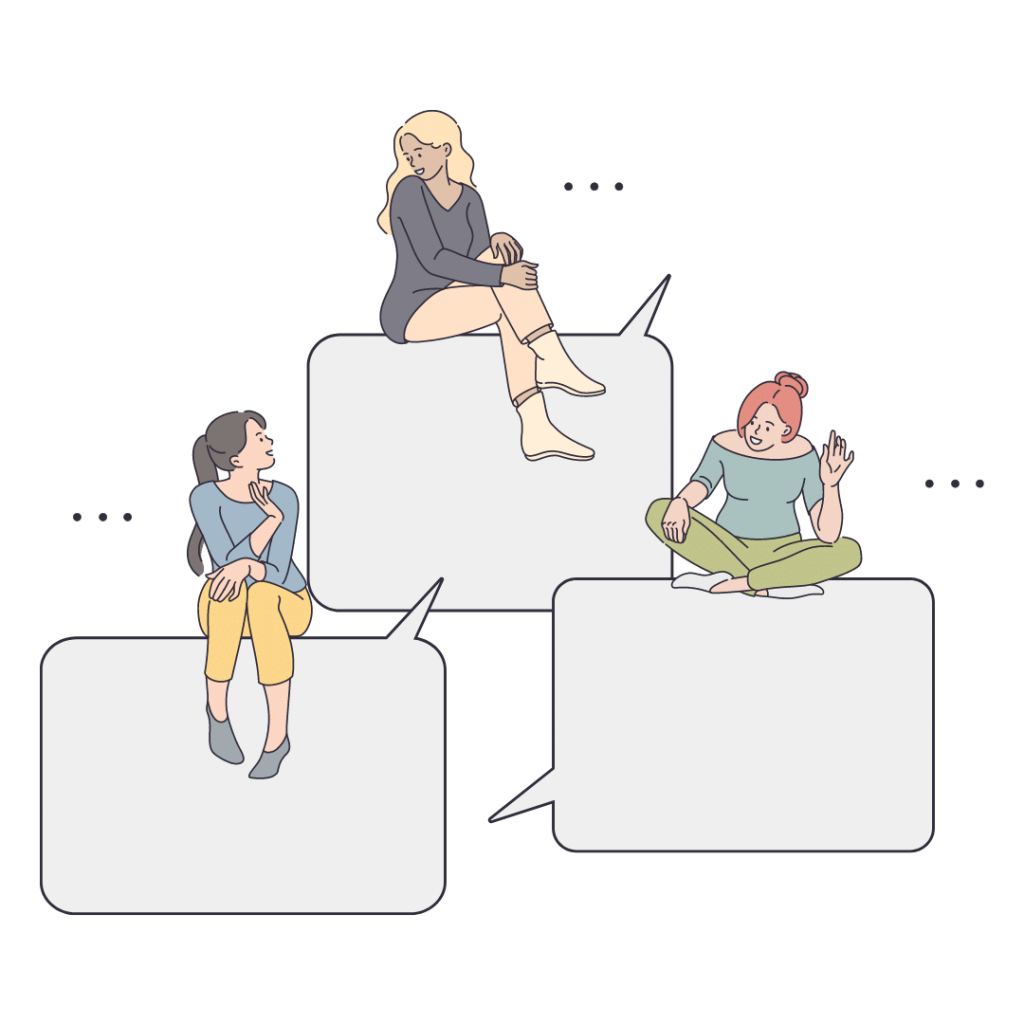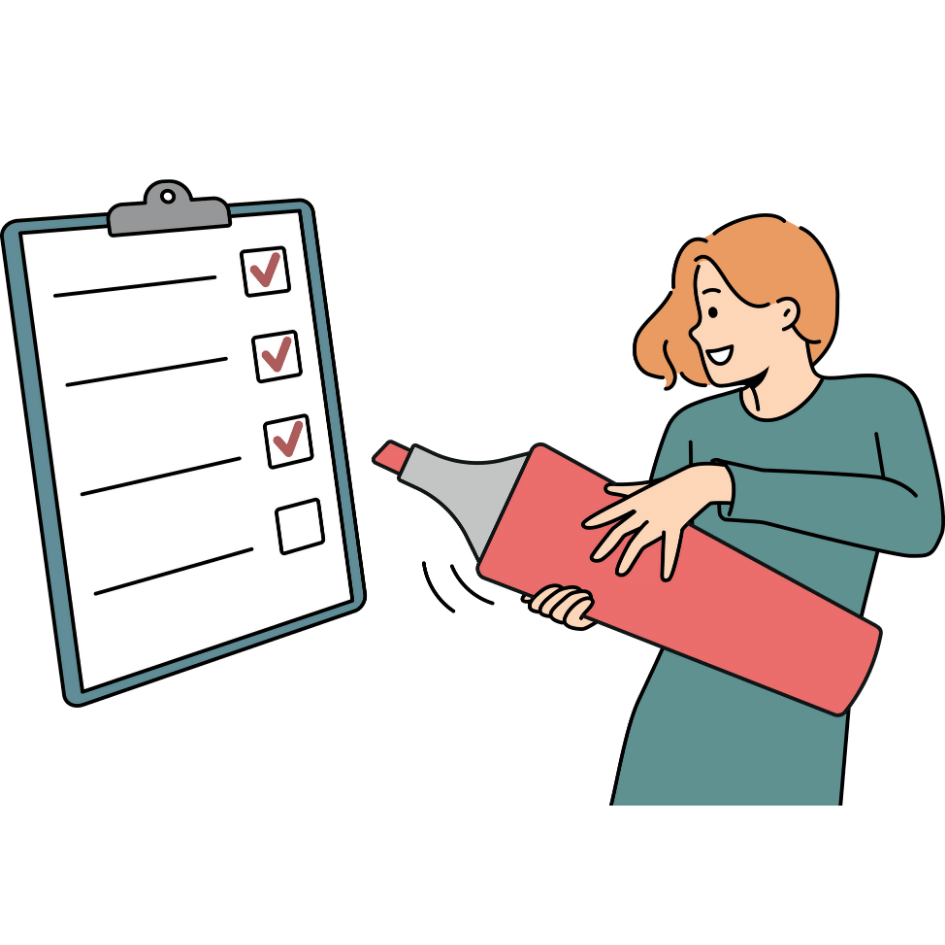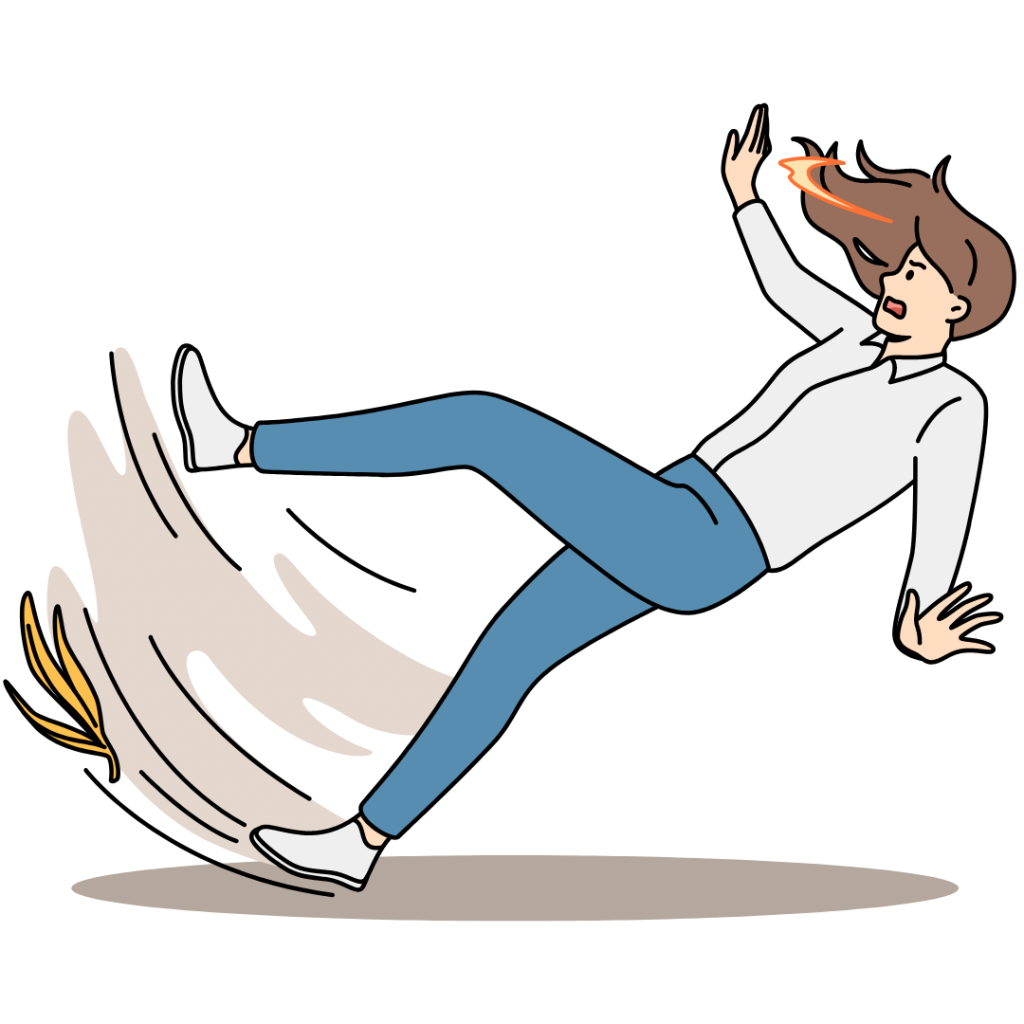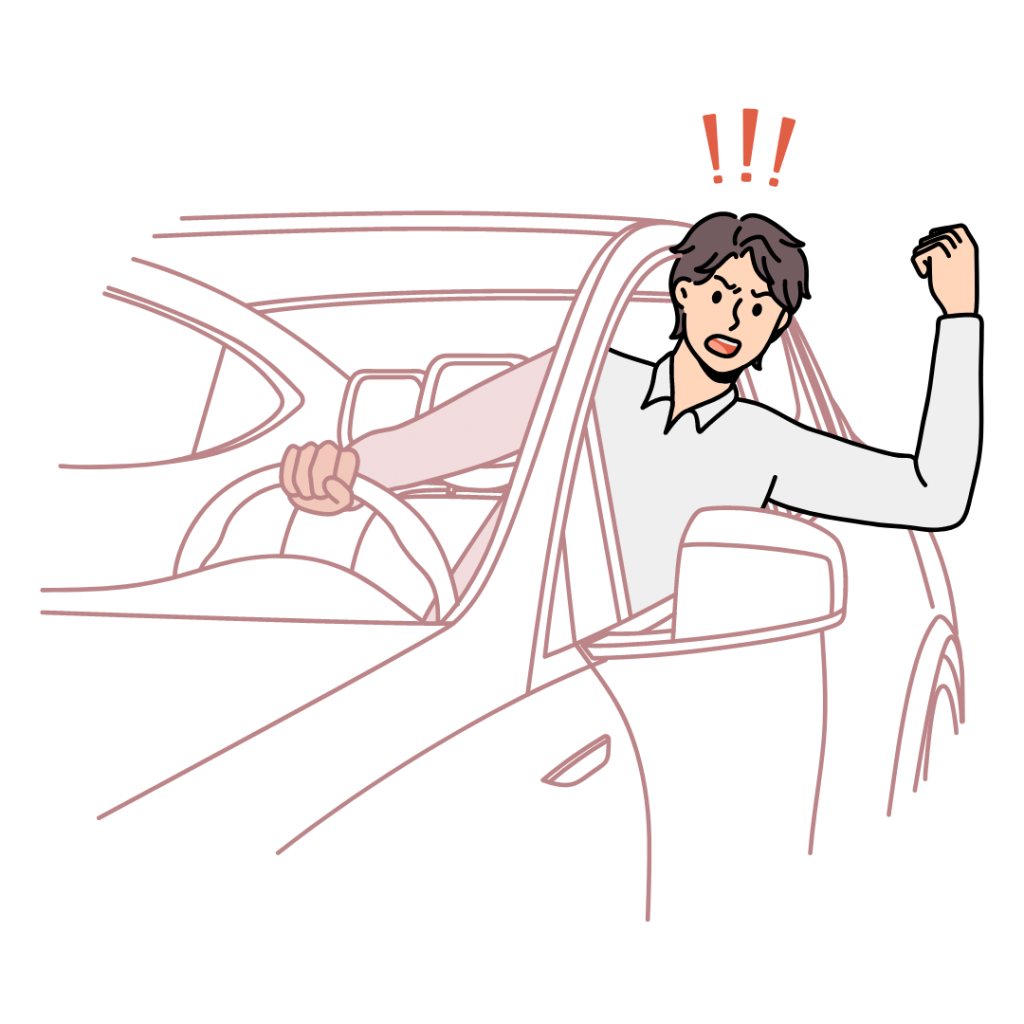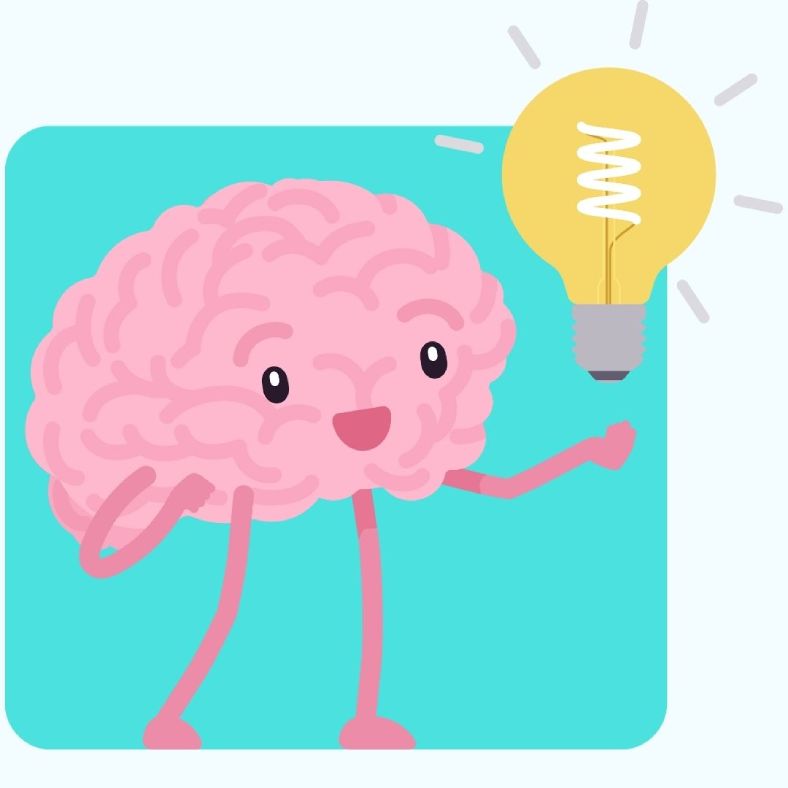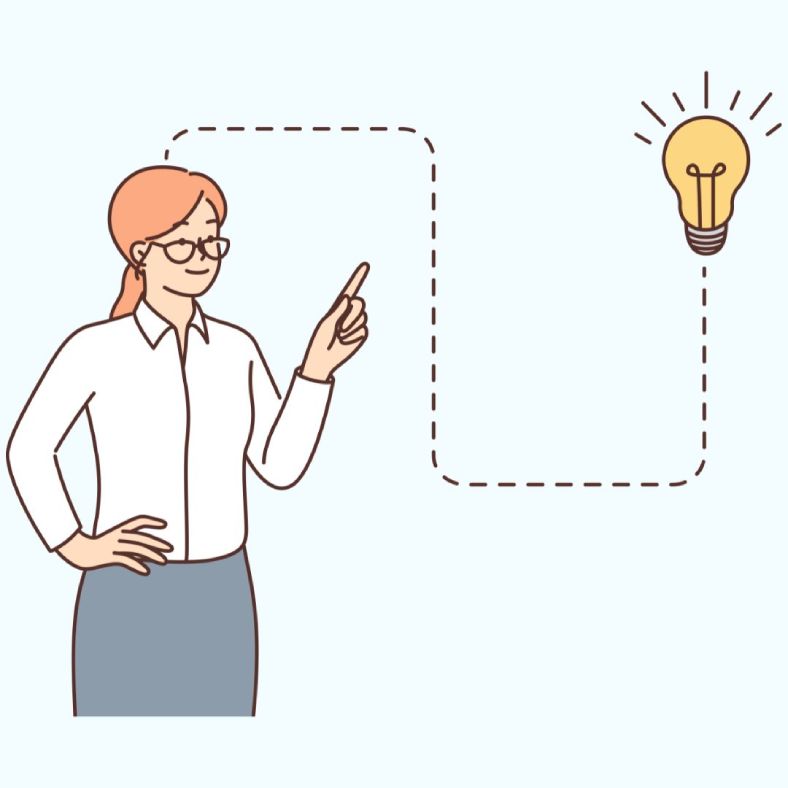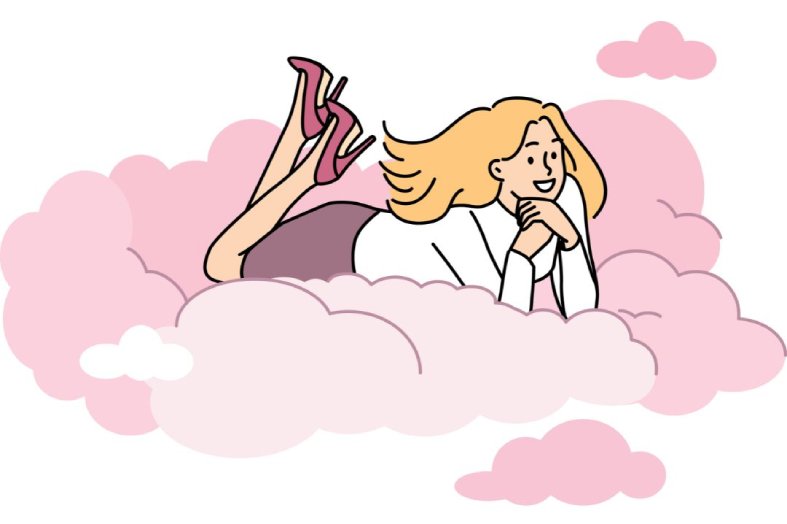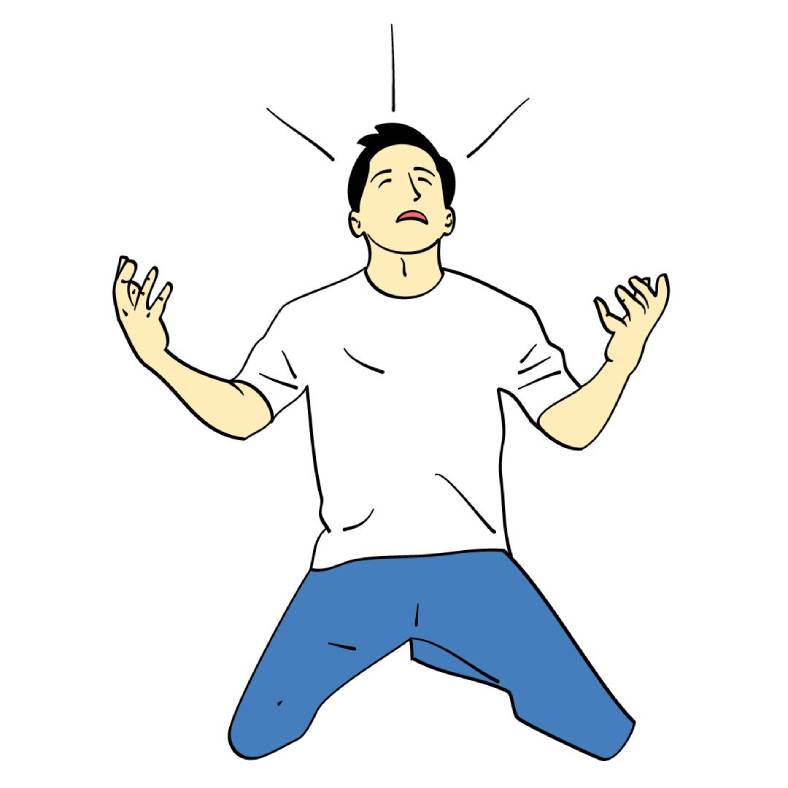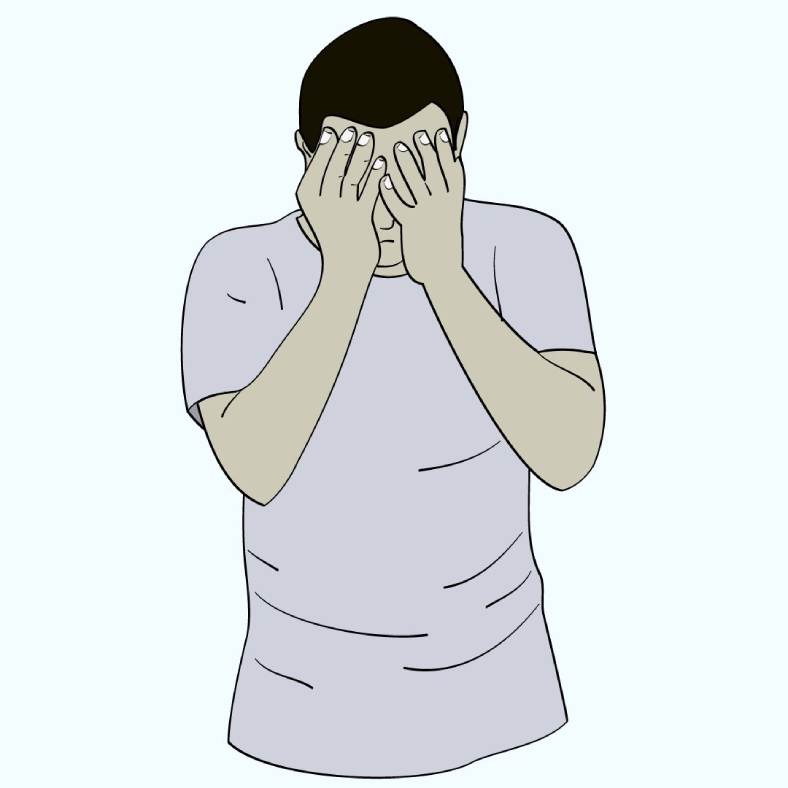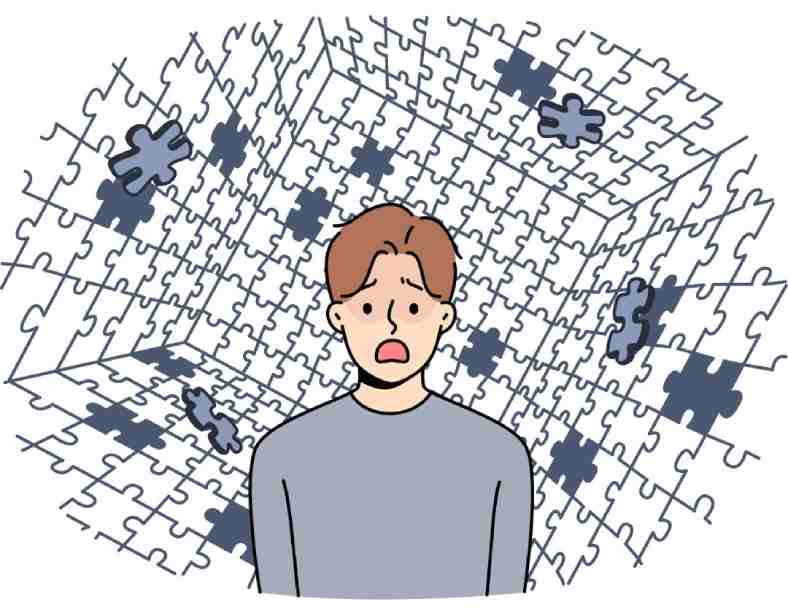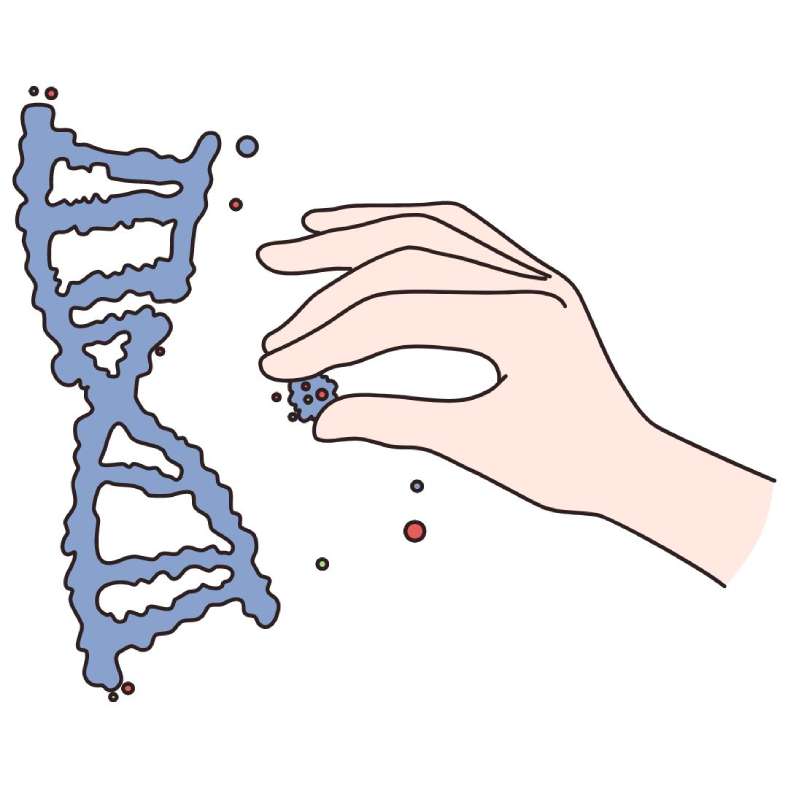Cuando hablamos de TDAH nos topamos inmediatamente con una cuestión tan sutil como central: las palabras que utilizamos para describirlo.
Porque si bien por un lado la etiqueta diagnóstica oficial nos habla claramente de un “trastorno”, por otro lado, cada vez con más frecuencia, dentro de la comunidad del TDAH y entre muchos divulgadores, se prefiere hablar de neurodivergencia.
Esta diferencia terminológica no es casual. De hecho, abre toda una reflexión sobre el significado mismo del TDAH: ¿es realmente un trastorno? ¿O es una de las muchas expresiones posibles del funcionamiento neurológico humano?
La comunidad del TDAH, que en los últimos años ha desarrollado una creciente conciencia y una identidad compartida, a menudo rechaza la idea de un “trastorno” por estigmatizarla o reduccionista.
Al mismo tiempo, se adopta el término “neurodivergencia” para reivindicar otra narrativa: la de la diferencia, no la de la disfunción.
Entonces, ¿qué significa realmente hablar de un trastorno? ¿Y qué implica elegir el término neurodivergencia? ¿Son ambas cosas mutuamente excluyentes o pueden coexistir? ¿Podemos afirmar que el TDAH es una neurodivergencia sin negar que, en ciertos contextos, también puede ser disfuncional o fuente de sufrimiento? ¿O es necesario elegir: nos encontramos en el ámbito clínico o en el de la identidad?
Partamos de un punto fundamental: que el TDAH se denomine, a nivel clínico, «trastorno por déficit de atención e hiperactividad» no es casual ni arbitrario.
Es el nombre que figura en los principales sistemas diagnósticos internacionales, como el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales), que lo sitúa claramente dentro de la categoría de trastornos del neurodesarrollo, es decir, una clasificación que incluye afecciones que surgen durante la infancia y que están relacionadas con el desarrollo neurológico atípico del individuo.
Un razonamiento muy similar se puede aplicar al autismo: a nivel diagnóstico, hablamos de Trastorno del Espectro Autista, pero las personas autistas —y gran parte de las comunidades que giran en torno al autismo— reivindican una identidad neurodivergente y no patológica. De hecho, el autismo, al igual que el TDAH, está incluido en el DSM-5 entre los trastornos del neurodesarrollo, y en este caso oscilamos entre decir “una persona tiene un trastorno” y “una persona es autista”.
En este sentido, la palabra “trastorno” se utiliza de forma técnica, con la intención de describir un conjunto de características que pueden interferir significativamente en el funcionamiento adaptativo de la persona en contextos cotidianos: la escuela, el trabajo, las relaciones, la organización personal.
Por lo tanto, en un contexto clínico, hablar de un trastorno es útil, si no necesario, porque nos permite reconocer dificultades, acceder a un diagnóstico, activar vías terapéuticas o rehabilitadoras, obtener apoyo escolar o laboral y, en muchos casos, también protección legal o social.
Psicólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras y psicoterapeutas utilizan este marco conceptual no para estigmatizar, sino para intervenir: el trastorno, desde esta perspectiva, es lo que genera sufrimiento o dificulta el bienestar. Y el objetivo no es “corregir” a la persona, sino ayudarla a vivir mejor en un mundo que a menudo no está hecho a la medida de su forma de funcionar.
Pero aquí surge otra reflexión: ¿quién establece qué es un obstáculo? ¿Quién decide si una característica neurológica es un “trastorno” o simplemente una “variante”?
Aquí es donde entra en juego el concepto de neurodivergencia, una perspectiva alternativa —no clínica, sino social y cultural— que propone ver el TDAH como una forma natural y legítima de diversidad neurológica humana.
La neurodivergencia no niega que el TDAH pueda conducir a dificultades; más bien, argumenta que muchas de estas dificultades surgen únicamente porque la sociedad está diseñada para personas neurotípicas.
En otras palabras: no eres tú quien está “equivocado”, es el contexto que no está diseñado para ti.
Esta distinción entre trastorno y neurodivergencia también se refleja, de forma sutil pero profunda, en el lenguaje cotidiano que usamos para hablar del TDAH. Cuando lo llamamos trastorno, solemos decir que una persona tiene TDAH, como si fuera algo que se posee, que se lleva consigo, casi como si fuera un objeto externo, una etiqueta que se puede eliminar, tratar o controlar.
Sin embargo, cuando hablamos de neurodivergencia, la tendencia es decir que una persona tiene TDAH, porque la neurodivergencia se experimenta como parte integral de la identidad, como una forma de ser y de percibir el mundo, no como algo separado o accidental.
-
- Tener TDAH implica una visión más médica, más clínica, más centrada en los problemas.
- O bien, ser TDAH se abre a una dimensión identitaria y existencial, a una forma diferente —y no menos válida— de estar en el mundo.
Ambos enfoques tienen sentido, pero no son neutrales: las palabras que usamos moldean la forma en que nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás.
Hablar de neurodivergencia, por lo tanto, implica desplazar el enfoque del individuo al sistema: significa prestar menos atención al síntoma y más al entorno.
Implica promover un cambio cultural, una mayor inclusión, un lenguaje que no patologice, sino que potencie la diferencia.
En este sentido, el término «neurodivergencia» está cargado de significados políticos, identitarios y relacionales: es una forma de decir “estoy hecho así”, “es parte de mi identidad”.
Y, por lo tanto, quizás el punto central sea precisamente este: ambas perspectivas no son mutuamente excluyentes.
No se trata de elegir entre “trastorno” o “neurodivergencia”, sino de reconocer que ambos términos pueden coexistir, dependiendo del contexto, del punto de vista y de la experiencia subjetiva de la persona que vive con TDAH.
Un diagnóstico clínico puede coexistir con una identidad neurodivergente.
La necesidad de apoyo terapéutico puede coexistir con la demanda de reconocimiento social.
Una narrativa funcional en el ámbito médico puede diferir de aquella útil en los contextos escolar, laboral o familiar.
Incluso el DSM, pese a su enfoque diagnóstico y clínico y a las etiquetas que establece, ofrece una pista interesante: al incluir el TDAH dentro de la categoría de trastornos del neurodesarrollo, reconoce implícitamente que se trata de una condición vinculada a un funcionamiento neurológico diferente, y no simplemente a un “mal funcionamiento”.
Una divergencia, en efecto, que puede tener orígenes diversos —genéticos, ambientales, evolutivos— y que se manifiesta de formas muy distintas en cada persona.
Por lo tanto, todo depende de cómo decidamos contar la condición.
Y, como decíamos, la forma en que contamos una condición también determina cómo la entienden, la viven y la abordan quienes nos rodean.
Si la narramos únicamente como un trastorno, corremos el riesgo de reforzar la medicalización y el estigma.
Si hablamos de ella solo como neurodivergencia, corremos el riesgo de negar la necesidad de tratamiento o de minimizar las dificultades reales que experimentan las personas con TDAH.